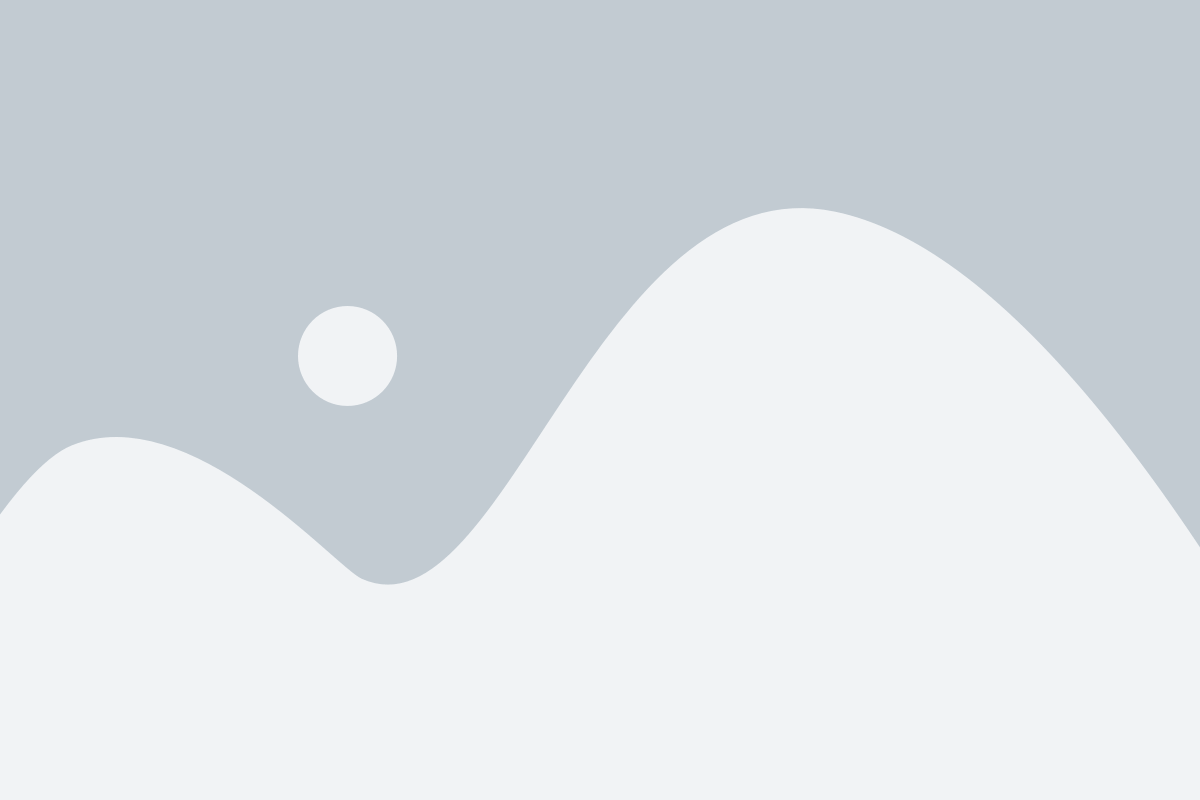Por un lado agarra con fuerza su peluche, por el otro aprieta con ternura mi mano. No es el único punto de conexión entre ambos. Su mirada, limpia e inocente, como la de cualquier niño de 3 años. Unos ojos que me dicen que ya se terminó el día, pero que aún quiere un último regalo.
“Papá, cuéntame un cuento”.
Le encantan los animales de la selva. Comienzo a inventarme las aventuras y peripecias del “tigre jengibre” y del “elefante gigante”. Mientras, él me escucha absorto, saboreando cada una de mis palabras. Poco a poco se cierran sus párpados, el sueño le va venciendo. Y a la vez se dibuja una sonrisa en su cara. Una cara serena, tranquila, en paz. Porque se siente a mi lado. Porque se sabe protegido y querido. Porque se sabe amado.
Y recuerdas con cariño cuando, hace muchos años, eran tus padres quienes te leían un cuento a ti. Cuando esperabas con impaciencia ese momento, esa forma de ponerle la guinda perfecta a lo que siempre eran días maravillosos: de juegos, risas y alegrías. La infancia.
Por fin duerme. Tú estás agotado, no has parado en todo el día. Pero no te importa ya que pocas cosas te llenarán más, te harán más feliz. Todos los problemas y preocupaciones se desvanecen. Todo ha merecido la pena. Piensas, con orgullo, que algún día, cuando tu hijo también se tenga que inventar una aventura de animales de la selva, se acordará de ti.
Porque pocas cosas habrá más bonitas que dormir a tu niño con un cuento.