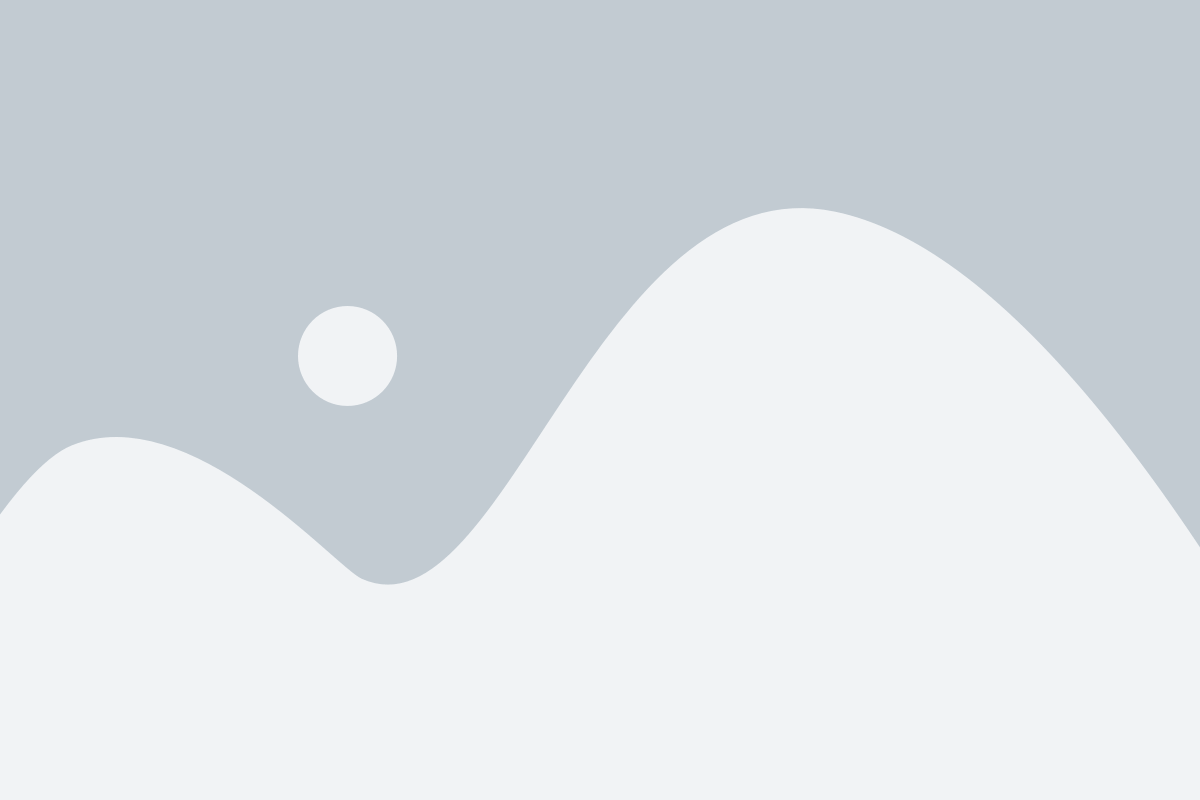Llega Halloween y todas y todos salimos con nuestras caras pintadas de muerte, con disfraces terroríficos que nos recuerdan que la muerte da miedo:

Desde aquí podemos resguardarnos en la idea de que la muerte es una amenaza y que cuanto más lejos la tengamos, mejor.
Pero la paradoja de todo esto es saber que un niño a lo largo de su vida hasta que llega a los 18 ha visto, oído o percibido la muerte alrededor de unas… ¿100.000 veces? La televisión, los videojuegos, las noticias… nos ponen al día de que la muerte está más presente de lo que pretendemos evitar. Entonces, ¿cómo es posible que la queramos mantener fuera de nuestras vidas teniéndola tan cerca?
Yo creo que es porque hablar de la muerte no nos es fácil.
Como adultos, quien más o quien menos, ya nos hemos encontrado con la muerte alguna vez. Y sabemos ciertas cosas de ella: que da miedo, que es un misterio y que nos hace sufrir. Así que es muy normal que queramos proteger a nuestros hijos e hijas del sufrimiento y del miedo. Porque les queremos tanto que no deseamos verles sufrir y si podemos evitarlo, mucho mejor. El problema es que esta protección no protege, sino todo lo contrario.
Frases del tipo:
“A esta edad no se enteran de nada”
“Los niños no necesitan saber tanto”
“Es mejor que no se entere de nada, ya verás como se le olvida”
“No llores delante del niño que le vas a asustar”
“No quiero preocuparle, por eso no le digo lo de su mamá”
Estas frases no ayudan a los niños y niñas a integrar la vida y la muerte cuando se presenta.
Aunque nos duela reconocerlo, la condición ineludible de la vida es que vamos a morir. Y con esto no quiero decir que hablemos de la muerte como si nos fuéramos a morir ya mismo. Pero sí podemos incluirla en nuestra vida con una visión más normalizadora. Una visión que nos ayude a entender que la vida de todo ser vivo es finita.
Aprovechar los detalles del día a día. A veces cuando vamos a pasear vemos animalitos muertos, podemos pararnos un momento y observar:
– No se mueve… está muerto. Cuando morimos ya no nos movemos más.
– Ya no puede sentir. No tiene ni frío, ni calor. Y tampoco puede sentir dolor.
– Atender a su curiosidad si nos preguntan cosas como: ¿y ya no se va a despertar?
– Explicarles con dulzura que no aunque la muerte parezca a veces como un sueño, no lo es.
Poco a poco hacerles entender que:
- La muerte es irreversible, que no se puede deshacer, que no lo volveremos a ver vivo.
- La muerte es universal. Todos los seres vivos vivimos y morimos.
- Y que es un misterio. No sabemos qué hay después, aunque podemos creer en todo lo que queramos y también aprovechar para preguntar qué creen ellos que pasa después. ¡Es todo un reto filosófico!
Los niños pequeños tienen un mundo fantástico que es necesario para su proceso psicológico, y tenemos que cuidar de él. Por eso, la clave reside en incluir la muerte desde una mirada conciliadora.
Aunque no me puedo olvidar otra pregunta:
¿Qué relación tengo yo con la muerte?
Porque inevitablemente mi respuesta inundara mi manera de mostrarla, de enseñarla a mis hijos, de ocultarla o de apartarla y, por supuesto, de vivirla.
Por eso es tan necesario hacer esta reflexión sobre mi propia experiencia.
Cuando no hablo de la muerte porque me duele hacerlo, porque toca con mi propia experiencia, no estoy protegiendo a mi hijo o hija, me estoy protegiendo a mí del dolor que me supone hacerlo, de la impotencia de no poder hacer nada, de la inseguridad, del miedo, de la pena y de la soledad.
De nuevo, ser padres y madres nos pone delante, como un espejo, nuestra propia historia, y nos invita a repensar que nuestra manera de educar está influenciada en gran parte por nuestra experiencia vivida.
No perdamos nuestra curiosidad de seguir creciendo.