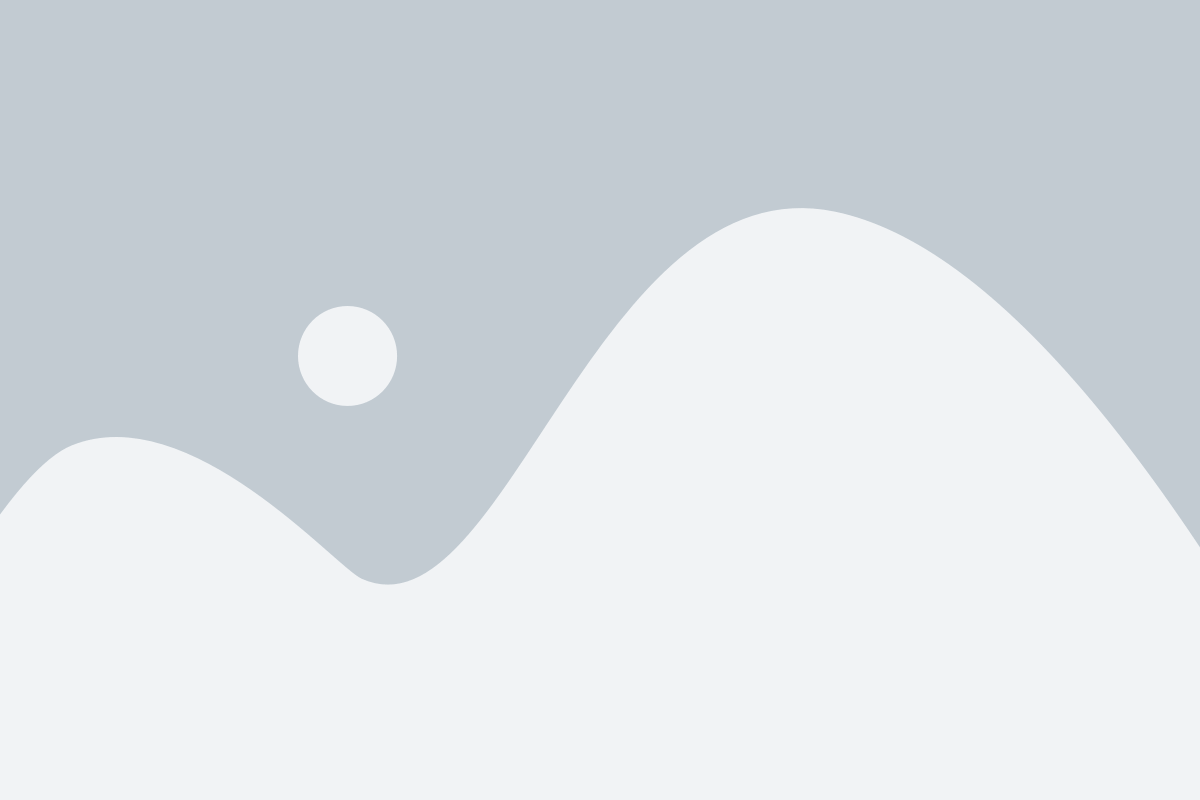Hay veces que parece que nos cuesta entender que, como nos dijo Gregorio Luri, “el órgano de la educación no es el oído, es el ojo”, porque “educamos por impregnación”, es decir, que somos su modelo. Por eso, de poco sirve decirles chillando “A mí no me grites” o la manía que a veces tenemos de pegarles cuando nos han pegado para que “se den cuenta de que duele”.
Mario es un chico de 14 años. Sus padres, Pablo y Lucía, están desesperados porque, como nos comentaba Eva Bach, hasta anteayer era un osito de peluche y hoy se ha convertido en un cactus. La adolescencia ha llegado con fuerza y casi sin avisar. Y Pablo y Lucía se resisten a pensar en que tienen que adaptarse a la nueva etapa vital de “su niño”, por ahora consideran la adolescencia como “una mala racha que ya se le pasará”. Mientras esperan que esto ocurra, los conflictos, la rebeldía, los portazos y los gritos ocupan el lugar en el que antes estaban las caricias, los besos, los “sí, vale”, y las cosquillas. Y además un muro de incomunicación se ha levantado entre el cuarto del chico, en el que pasa casi todo el tiempo en el que está en casa, y el resto de la vivienda de la familia. Como en la imagen, la enorme tensión está a punto de romper la cuerda.
Un día, cuando llegan de trabajar, Pablo y Lucía se encuentran el salón hecho un desastre, la comida de Mario sin recoger y al chico jugando como loco con la tablet en su cuarto, algo que sabe que no está permitido. Sin mediar palabra, Pablo le arrebata la tablet a Mario y después le dice, muy nervioso:
-¿Pero cómo te pones a jugar si sabes que no te dejamos?- Pablo se nota encendido de ira y va subiendo la voz– Y además, ¿has visto cómo has dejado el salón y la cocina? Que esto no es una pocilga, ya está bien, ni nosotros tus criados.
-¡Dejadme en paz! Lo iba a recoger cuando me diera la gana, no cuando me digáis. Que no soy vuestro esclavo. Y por cierto, ¡buenas tardes para vosotros también! ¡Estoy de esta familia hasta los…!
Lucía interrumpe a su hijo porque no le gustan las palabrotas y de un tiempo a esta parte Mario no para de decirlas, seguro que con el objetivo de hacerles daño, porque sabe que con ese tema ellos son muy estrictos. Así que le grita:
-Mario, ¡ya está bien! ¡Nosotros estamos hartos de tus faltas de respeto! Estás intratable.
-Ahh- le contesta Pablo, desafiante y elevando mucho la voz- ¡Que estoy intratable! Pues dejadme en paz de una vez, que yo no he ido a vuestro cuarto a molestaros. ¡Que me hacéis la vida imposible, menudos padres de…
-¡A mí no me grites!- interrumpe su madre gritando– No se te puede decir nada.
Y dando un portazo, los padres salen de la habitación del chico, sumando otra tarde más de desencuentro con Mario.
A veces pensamos que por ser sus padres, por ser los adultos, tenemos ciertos privilegios, como gritarles, que no les concedemos a ellos. Pero se nos olvida que somos su modelo, de modo que si queremos que no griten será más eficaz no hacerlo nosotros que decirles “A mí no me grites”.
Qué pasaría si te lo dijeran a ti
Imagina que tienes una reunión con un jefe muy autoritario. Estáis evaluando un proyecto que no salió nada bien. Vuestro jefe os grita y os culpa de todo, fuera de sí. Pero tú recuerdas que muchas de las decisiones del proyecto fallido las tomó tu jefe, y él no lo está asumiendo. Así que, llevado por el momento, hablas con un volumen más elevado del que te habría gustado usar: “Pero si esa decisión la tomó usted, ¡deje de echarnos la culpa!”. Y tu jefe, más encendido aún, vocifera: “Pero cómo te atreves… ¡A mí no me grites!”. Seguro que pensarías que él tampoco tiene derecho a hablarte así, que su posición no le permite faltarte el respeto y que tú solo te has dejado llevar por el contexto. Seguro que te arrepientes de no haberle dicho con calma: “Hábleme con respeto, que yo también lo hago” o incluso de haberte ido de la reunión alegando que estaba siendo muy desagradable.
Quizá eso mismo, salir de la escena, es lo que podrían haber hecho Pablo y Lucía, como nos contaba María Soto cuando nos decía que “cuando las emociones se desbordan, el cerebro racional se apaga. No actuemos en ese momento”. Incluso podrían haber dicho a su hijo, sin perder los nervios, tal como nos recomienda Eva Bach, “si yo te hablo bien, tú me hablas bien”. Y aunque la situación ya ha ocurrido, siempre se puede reconducir. Por ejemplo, cuando se hayan calmado, Pablo le podría pedir perdón a su hijo por no haberle siquiera saludado (hay que recordar que Javier Urra nos dice: “Reconocer los propios errores ante los hijos nos dignifica; pedir disculpas realza nuestra autoridad”, en una cita recogida en 365 propuestas para educar, de Óscar González.
¿Qué os parece?
Imagen: Día 97, tensión. Santiago Muñoz Pérez/Flickr