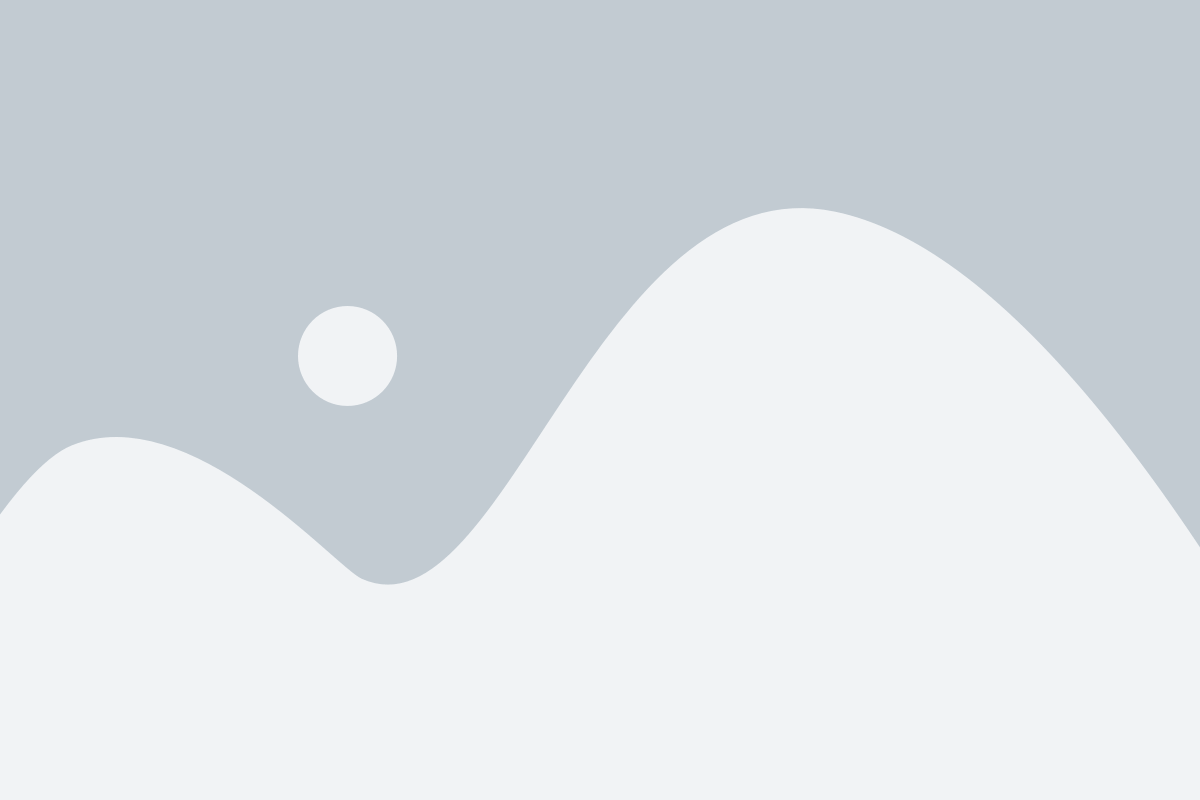Imaginemos que llega nuestra pareja a casa llorando y nos dice que le han despedido del trabajo. Nosotros, en lugar de intentar calmarle, buscar soluciones juntos, le decimos de una forma muy vehemente que se vaya ahora mismo a su habitación, que actualice todos los currículum y, hasta que no encuentre trabajo, no salga de esas cuatro paredes.
Sigamos imaginando. Estamos en una quedada con amigos, con una copa de vino en una mano, y un canapé en la otra. Uno de nuestros amigos está contando algo muy divertido, nos lo estamos pasando muy bien. De pronto llega otra persona, nos quita la copa de vino, el canapé, nos pone la chaqueta y nos dice: ¡A casa, que ya es muy tarde! No podemos prácticamente ni despedirnos, ni acabarnos el canapé, ni terminar de escuchar esa historia tan divertida que nos estaba contando nuestro amigo. Nos acaban de sacar de un sitio donde realmente queríamos estar, sin preguntarnos.
La imaginación sigue volando. Ahora estamos en un restaurante. Pedimos la carta y elegimos con unos compañeros de trabajo con los que compartimos mesa unos entrantes y un plato principal para cada uno. Los entrantes están tan buenos que comes más de la cuenta, y cuando llega el plato principal, estás lleno. Total, que no te lo terminas. Uno de tus compañeros, el que está sentado a tu derecha, te mira y te dice: “hasta que no te acabes toda la comida del plato no te levantas”. Tú, que ya no tienes hambre, le dices que no puedes más. Lejos de cambiar de opinión, él insiste: “hay que terminarse toda la comida que hay en el plato”.
Estas tres situaciones nos las han expuesto en diferentes ponencias tres de nuestros expertos: Rafa Guerrero, Amaya de Miguel y Juan Llorca, respectivamente. Estas tres situaciones a todos nos parecen muy injustas. Sin embargo, si cambiamos el sujeto de la acción, y en lugar de ser un adulto al que le ocurren, es a un niño, la cosa cambia. Reconozcámoslo, esto lo hacemos constantemente con los niños, les obligamos a que salven determinadas situaciones ellos solos, decidimos nosotros por ellos cuánto hambre tienen y les “sacamos” de sus planes cómo y cuando nosotros decidimos que ya han disfrutado tiempo suficiente, sin previo aviso.
La empatía es la capacidad de comprender, percibir y legitimar los sentimientos o pensamientos ajenos, reconociendo a la otra persona como un igual. La empatía es lo que no tenemos en absoluto con nuestros hijos e hijas. El motivo es que no les percibimos como a iguales. Y aquí está el problema. Solo porque son pequeños creemos que son proyectos de personas, y, no, son personas, pequeñas, pero personas. Con todos sus derechos.
Esta creencia tan arraigada, la de ver a los niños como proyectos de personas, es lo que nos lleva a no ver raro que un padre pegue a su hijo cuando hace “algo mal” y denunciarlo cuando esta violencia se produce entre personas adultas.
El pedagogo Francesco Tonucci visualizó hace más de veinte años en ‘La ciudad de los niños’ una forma de hacer urbanismo que tuviera a los más pequeños como punto de referencia. En esa ciudad, “la primera decisión, la más importante que hay que tomar -decía-, es dar a los niños el papel de protagonistas, concederles la palabra, permitirles que se expresen”.
Solo hay que salir a la calle, como nos plantea Tonucci, para darnos cuenta de que nadie les ha preguntado, ni siquiera se ha pensado en ellos. Coches por todos lados, terrazas de bares ocupando aceras, escasez de parques infantiles… Nadie empatiza con los niños, nadie tiene en cuenta sus necesidades. Tonucci tiene clara la causa: “La opinión de los niños no se tiene en cuenta porque no votan. Y los políticos, ya lo sabemos, hacen políticas destinadas a los que les pueden votar”. Y los que no somos políticos, tampoco estamos mucho más lúcidos, me temo.