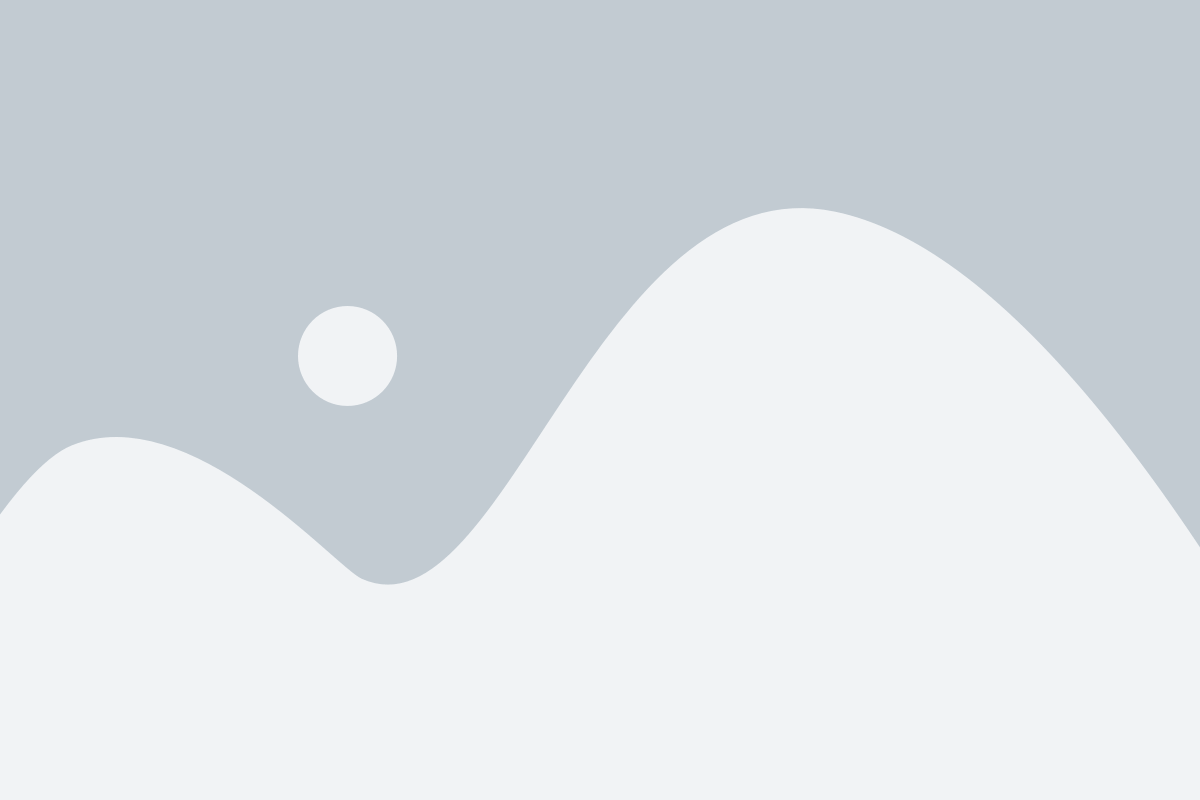Hace poco hablamos en nuestro blog sobre cómo las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos e hijas acaban limitando su pleno desarrollo. Pero… ¿nos hemos parado a pensar en cómo nos afectan las expectativas que nos ponemos sobre nosotros mismos?
Muchos de nosotros, y especialmente de nosotras, crecimos aspirando a la misma estructura de vida perfecta: conseguir un trabajo, un esposo/esposa, una casa bonita y unos hijos maravillosos. Por descontado, muchísimas personas no tenían estas aspiraciones o simplemente la vida les ha llevado por otros caminos. Pero aquellos que hemos intentado perseguir estos objetivos vitales, una vez conseguidos, nos hemos visto en la tesitura de pensar: ¿y ahora qué? ¿dónde está la felicidad plena prometida? ¿la vida perfecta con el desayuno preparado mágicamente en la mesa por las mañanas, la falta de ojeras y el tiempo de sobra para compaginar familia y trabajo sin morir en el intento?
Estar estancado aquí es muy duro, pero creo que muchos de los que estáis leyendo estas líneas os podréis sentir identificados con esta situación. Y es que nadie nos dijo lo que venía después del “fueron felices y comieron perdices”.
Puede que si nos vemos reflejados en estas líneas haya llegado el momento de adoptar un cambio –necesario- de perspectiva. Tener hijos nunca debió ser un requisito para conseguir la felicidad en la vida. Los hijos nos hacen sentir más amor del que nunca habíamos llegado siquiera a imaginar, nos regalan su modo de ver el mundo, nos dan lecciones día a día… y, por supuesto, nos aportan muchísima felicidad. Sin embargo, hay dos aspectos importantísimos que debemos tener en cuenta:
- La felicidad no es un estado permanente, por lo que no hay nada (ni tener hijos, ni casarse, ni tener la mejor casa, ni nada) que pueda asegurarnos que vayamos a ser felices para siempre. Como bien decía el experto en talento y liderazgo, Fernando Botella, “la vida es incierta, y justo esta incertidumbre es la que la hace ser, en esencia, vida”.
- Y, por otra parte, no podemos pretender que nuestros hijos o hijas (ni nadie) sean responsables de nuestra felicidad. Delegar ese peso en ellos implica no tener en cuenta que nuestras emociones, nuestra vida, dependen de nosotros. Que antes de tener hijos ya teníamos una vida, un trabajo, unos sueños, proyectos… y que después de tenerlos seguimos siendo muchísimas cosas, además de padres y madres.
En definitiva, nuestros hijos e hijas, nuestra mayor fuente de felicidad, también puede ser la razón de la falta de ella si olvidamos de quién es la responsabilidad de sentir esa emoción, si olvidamos que somos personas individuales a las que les ha cambiado la vida, por supuesto, al convertirse en padres, pero que siguen sabiendo quién son, qué quieren y hacia dónde van. Como dijo Borja Vilaseca, “lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es ser felices por nosotros mismos. Librarles de esa carga y ser responsables de nuestra propia felicidad”.
[the_ad id=”77749″]