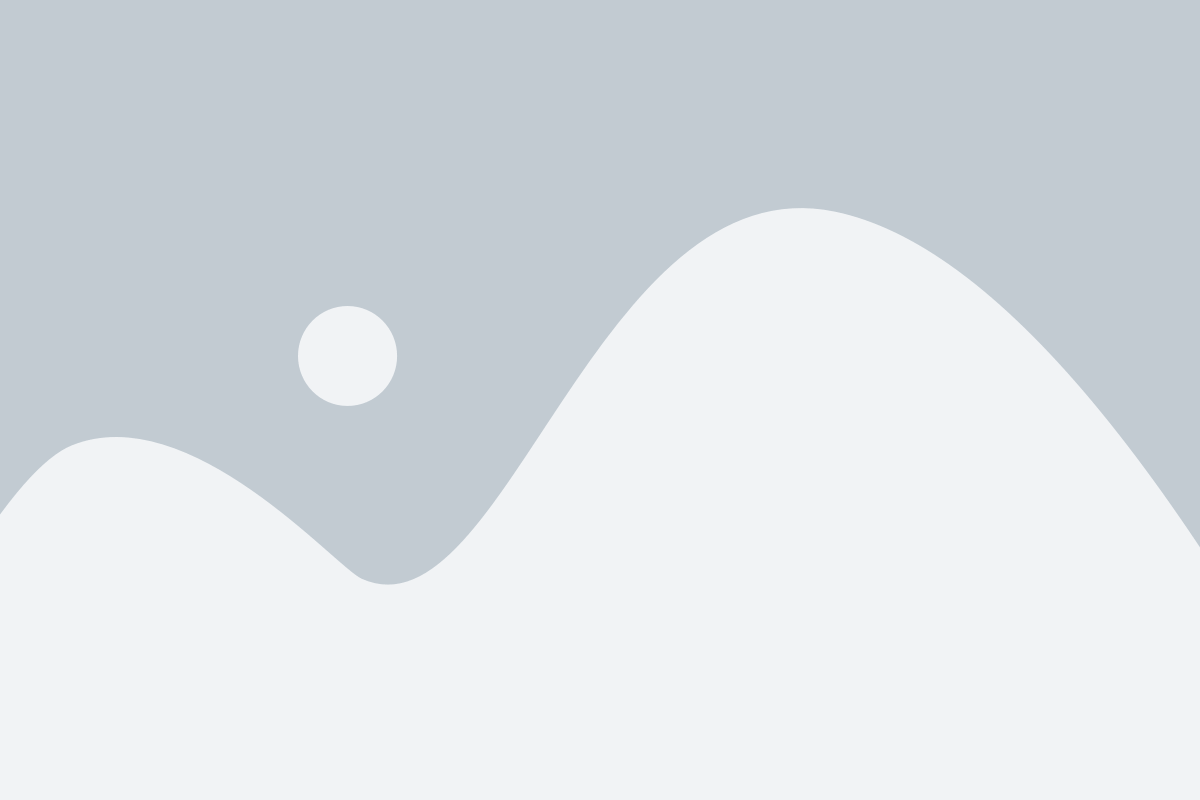El psicólogo Alberto Soler suele realizar un taller con madres y padres en el que incluye una dinámica que consiste en sacarles a la pizarra y y pedirles que escriban las características de los “niños buenos” y al lado las características de los “niños malos”. ¿Qué suele ocurrir? Soler lo cuenta en su libro ‘Educar sin etiquetas’: “Inevitablemente, aparece la obediencia como el atributo por excelencia de los “niños buenos” y la desobediencia como atributo de los “malos”. Es decir, un niño bueno es el que obedece, se amolda y sigue órdenes; y un niño malo es el que va por libre, no pasa por el aro, tiene ideas propias….
¿Es la obediencia una virtud a fomentar en nuestros hijos?
En un primer momento, lo de la obediencia no suena mal, ¿verdad? A todos nos gusta que cuando le pedimos a nuestro hijo que apague la tele, lo haga sin rechistar, cuando le decimos que es hora de ir a dormir, se de media vuelta y se vaya a su habitación…. En definitiva, nos gusta que nuestros hijos nos lo pongan fácil. Sin embargo, Soler nos recuerda que “la obediencia también tiene un lado negativo, una cara menos amable, y nos lo demuestra el experimento de Milgram”.
El experimento de Milgram
El psicólogo Stanley Milgram pasó a la historia por un famoso experimento sobre la obediencia a la autoridad. Lo que quería investigar era hasta qué punto la gente estaba dispuesta a seguir órdenes de una figura de autoridad aún cuando estas órdenes entraban en conflicto con sus propios valores. Para ello ideó un sencillo experimento en el que participarán dos personas (además del propio experimentador): una que se llamaría “profesor” y otra “alumno”.
El director del experimento cita a ambos participantes, y como cuenta Soler en su libro, les cuenta de qué trata el experimento. Según les dicen, el objeto del experimento es averiguar hasta qué punto el castigo incentiva el aprendizaje, es decir, si aprenden más los niños a los que al cometer errores se les castiga.
Para ello, uno de ellos hará de alumno y otro de maestro. El primero tendrá que aprenderse una lista de nombres, al fallar al recitarla, el profesor le dará descargar eléctricas a modo de castigo.
Obviamente, el experimento no trataba de averiguar si el aprendizaje se veía reforzado con el castigo, sino hasta qué punto estaba dispuesto el profesor a desafiar a la autoridad frente a un imperativo moral: el de no infligir daño a un igual.
De los 40 sujetos que participaron en el experimento, 25 obedecieron hasta el final. Es decir, más de la mitad. Este experimento se replicó en otros países y a lo largo de diferentes décadas. “Los resultados cada vez eran”, cuenta Soler, que añade: “quiénes sometían a enormes descargas eléctricas a sus víctima no lo hacían por poseer una especial tendencia agresiva, ni por tener nada en contra de esas personas, sino que simplemente estaban siguiendo órdenes del director del experimento. Esto se explica porque cuando se está obedeciendo, la persona se considera un instrumento para realizar los deseos de otra persona, por lo que deja de sentirse responsable de sus propios actos. En la mente de quién obedece, el responsable es quién ha dado la orden. Para que alguien se sienta responsable de sus actos, tiene que sentir que es él mismo quién decide acerca de su propia conducta”.
La conclusión de Milgram es que no “es necesaria una persona mala para servir a un mal sistema, sino una persona dispuesta a cumplir órdenes”.
El peligro de poner la obediencia en el centro
Es cierto que el experimento de Milgram es un poco extremo, y ningún padre va a pedir a su hijo que haga algo similar, pero Soler nos recuerda una frase de Clara Campoamor: “La libertad se aprende ejerciéndola”, y si no permitimos a nuestros hijos tomar sus propias decisiones y sentirse responsables, cuando llegue el momento de hacerlo, no sabrán hacerlo.
De hecho, “cuando preguntamos en los talleres a los padres acerca de cómo quieren que sean sus hijos cuando se conviertan en personas adultas, ninguno nos ha mencionado la obediencia. En cambio, quieren hijos autónomos, responsables, con capacidad para denunciar las injusticias… Esta es una de nuestras incongruencias, mientras por un lado queremos que los niños sean dóciles y obedientes, también pretendemos que se conviertan en adultos independientes y críticos a los que nadie pueda manejar. Pretendemos que ese niño que nos ha demostrado obediencia ciega un día se levante habiendo desarrollado por arte de magia esa autonomía y espíritu crítico”.
El problema de poner la obediencia en el centro de la educación de nuestros hijos, según dice Soler, es que llegará un día que pasen de obedecernos a nosotros a obedecer a otras personas. jefes, parejas, amigos…
Alternativas a la obediencia
Soler dice en su libro que las madres y padres que acuden a sus talleres, a los que también les cuenta los resultados de este experimento, le suelen preguntar: ¿entonces no podemos dar ninguna orden nunca a nuestros hijos? ¿No podemos pedirles que hagan nada?
La respuesta de Soler: “Si no mandamos los adultos, la casa serían un caos. Y estamos de acuerdo en que los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos, tenemos que llevar las riendas y no podemos dejarles tomar decisiones para las que obviamente no están preparados, pero para dirigir el funcionamiento de la casa no es necesario hacerlo a golpe de corneta, como si nuestro hogar fuera un cuartel militar”. Lo que Soler propone es que desplacemos el foco de la obediencia hacia la colaboración, el pensamiento crítico y el razonamiento.