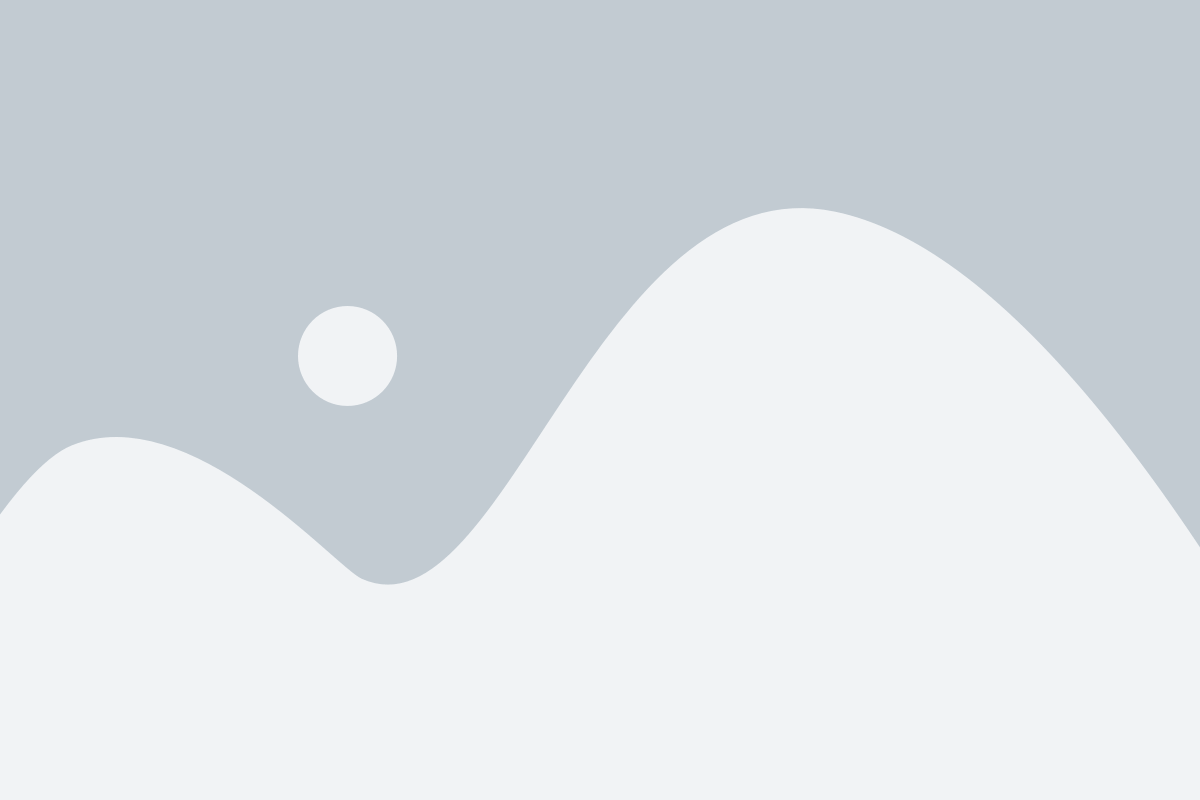Este pasado julio fui de vacaciones a Inglaterra y coincidió con una ola de calor para la que los ingleses no están preparados. No me preguntes por qué, pero los trenes ingleses tampoco lo están. Tanto es así que, debido a esas temperaturas extremas, los trenes no podían continuar su marcha.
Viajando desde Reading en dirección a Liverpool, nos obligaron a bajar del tren en Birmingham. Como si fuéramos de Madrid a Barcelona, en un tren bastante cutre, y te dijeran que tienes que bajarte en Zaragoza y te las tienes que arreglar tú solito para llegar a tu destino. Los trenes están tan poco acostumbrados al calor que el aire acondicionado dejó de funcionar en muchos vagones. Como había más pasajeros que plazas, nosotros estábamos entre dos vagones en una zona sin aire, con mucha gente.
Eso no fue óbice para que se creara un ambiente divertido, de camaradería, seguramente solidarizados por ese mal rato que estábamos pasando juntos. Las, aproximadamente, veinte personas que estábamos allí éramos multirraciales, procedentes de diferentes países, la mayoría de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes afincados en Inglaterra. En definitiva, un ambiente agradable en un entorno hostil.
Mi mujer y yo éramos los únicos españoles y, de lejos, los más mayores (ella 58 y yo 59 años). Uno de los jóvenes -rozando los 30– abrió un recipiente de plástico, que contenía fruta con una pinta deliciosa, y empezó a ofrecérnoslo a los que le rodeábamos. Acepté y me llevé a la boca un buen trozo de kiwi. Algunos otros también aceptaron el ofrecimiento. Comentamos lo rica que estaba la fruta y seguimos hablando sobre lo duro que era viajar con calor y lo acostumbrados que estamos los españoles a las altas temperaturas. Un chico que había viajado en el mismo AVE que nosotros dijo que estaba seguro de que eso no ocurriría en un tren español. Mi mujer y yo aprovechamos para ensalzar nuestros trenes y animarles a que nos visitaran.
El joven volvió a ofrecer generosamente la fruta, aunque ya no le quedaba mucha, lo que transmitía una voluntad sincera de compartir lo que tenía y ganas de hacer disfrutar a quienes habíamos coincidido con él en el tren. Su actitud creo que no pasaría desapercibida a la mayoría por ser excepcionalmente amable, generoso, porque le hacía sentir a uno bien. Le miré con mucho cariño a los ojos y le expresé lo que sentía: “eres una persona que da gusto conocer. Gracias por tu generosidad y por cuidarnos tan bien”. Él me devolvió otra mirada con sus ojos grandes, que transmitían ganas de vivir, y dijo una frase sencilla e impactante: “no tiene mucho mérito. Eso es lo que me enseñaron en casa”. A lo que le contesté: “gracias por decirlo, es un bonito homenaje a tus padres, estoy seguro que les gustaría verte y escucharte”. “Aprendí a ser quien soy gracias a ellos”, sentenció.
Creo que, a cualquiera de nosotros, nos gustaría que nuestros hijos actuaran de forma correcta, a ser posible excelente, con las personas con las que se relacionan. Que fueran buena gente, cuyo paso por la vida suponga una aportación positiva. Si de verdad queremos conseguir eso, deberemos empeñarnos en que así sea. Los valores los aprendemos, no nacemos con ellos. ¿Cuántos de nuestros mensajes educativos están enfocados a ese objetivo?
Propongo que en la educación pongamos el foco en lo que de verdad importa poniendo en práctica una frase de Stephen Covey sobre la que merece detenerse un buen rato: “Lo más importante en la vida es que lo importante sea lo más importante”. Quizás nos venga bien hacer una lista de lo que es importante en nuestros objetivos educativos para que aquello que sea lo importante sea lo más repetido y lo mejor dicho.