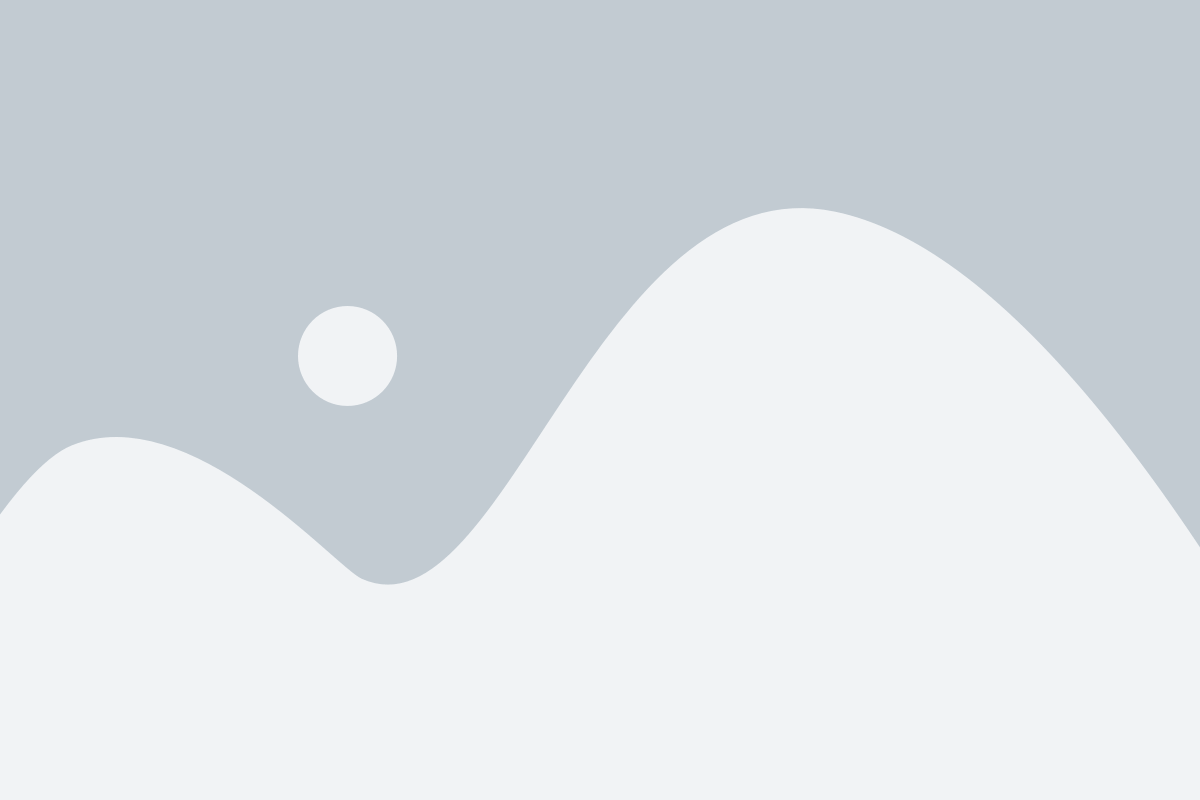Leticia Sala Herráez nos envía este relato lleno de humor ácido en el que cuenta su experiencia en el embarazo y el parto. Seguro que muchos y muchas os podréis sentir identificados con su experiencia no almibarada y con sus opiniones sobre ciertos libros de embarazo y maternidad. Esperamos que os guste. Estaremos encantados de publicar vuestros textos. Enviádnoslos a autores(arroba)gestionandohijos(punto)com.
Las mujeres no saben aparcar. Los catalanes son tacaños. Las rubias son tontas. Los gordos son más felices…
Quizá por mi caracter crítico y contestatario (otros dirán polemista o tocacojones. Llamémosle “X”) nunca he sido yo muy amiga de generalizaciones y lugares comunes, y he defendido siempre que son las motivaciones y las circunstancias personales las que rigen el proceder individual de cada quien. Pero si algún tópico ha venido a darme la razón (o a quitármela, según se mire), cayendo sobre mí con el aplastante peso de la propia experiencia, ése es el de que el embarazo es la mejor etapa en la vida de una mujer.
En ningún momento de mi vida me he sentido menos plena, especial, guapa, emocionada, vital y/o realizada que durante estos últimos nueve meses (bueno, ocho justitos para ser exactos). De hecho, me he sentido cuestionada por algunos, ignorada por otros e incomprendida por muchos.
Durante 32 semanas he tenido que aguantar miradas que decían “va de fuerte y de auto-suficiente y luego ni siquiera es capaz de sobrellevar con un mínimo de dignidad las molestias típicas del embarazo“. Palabras que camuflaban “no sabe lo que se le viene encima. Ésta se ha pensado que tener un hijo es jugar a las muñecas”. Silencios que expresaban “¿cómo es posible que se pase el día llorando? Otras darían palmas con las orejas ante el milagro de la vida”.
Cuando la madrugada del 20 al 21 de agosto la evidencia científica puso de manifiesto que la espera no estaba siendo ni remotamente dulce, las miradas y silencios siguieron hablando, pero el mensaje cambió: Pasé a ser “la que viene con problemas”.
Mientras la camilla recorría el pasillo de la cuarta planta, notaba los dos, a veces tres, pares de ojos por habitación clavados en mi atípico perfil de parturienta con la tranquilidad de sus inmensas barrigas a término. Al pasar por delante de la habitación en la que me aislaron, mientras intentaban acelerar el ritmo de su dilatación paseando del brazo de su pareja, se daban codazos y agachaban respetuosamente la cabeza con la satisfacción del trabajo bien hecho. Entre contracción y contracción me dedicaban miradas de condolencia a distancia como las que se destinan a los familiares de alguien que ha muerto cuando no toca y a los que no se sabe qué decir.
Durante esas 36 horas yo me limité a respirar dejando el miedo a los demás. No sé si por inconsciencia, por no tener capacidad ni voluntad de entender el delicado punto en el que nos encontrábamos, o por mis santos cojones, porque no había pasado yo ocho meses arrastrándome por el suelo para rendirme en la misma línea de meta. Pero en ningún momento contemplé varios escenarios posibles. Para mí no había alternativas.
Y si durante 32 semanas cualquier parecido con un embarazo saludable y feliz fue pura (y momentánea) coincidencia, lo que ocurrió después también dista mucho de todo lo que había leído, visto u oído durante ese tiempo acerca de partos humanizados en los que, después de dar a luz en una habitación aromatizada con esencia de rosa damascena, lavanda, laurel y manzanilla romana (si es de Nápoles ya no vale, aunque sea de las afueras) para favorecer un parto armonioso, tu pareja corta el cordón umbilical del recién nacido antes de ponerlo sobre tu pecho y esperar a que el niño empiece a mamar mientras ambos lloráis de felicidad al tiempo que os decís mutuamente “ya eres mamá / ya eres papá”.
A mi marido no le dejaron estar conmigo en el quirófano durante la cesárea (el equipo médico decidió que “la de los problemas” no aguantaría un parto natural). No sólo no me pusieron encima al bebé nada más nacer, sino que no le vi hasta 3 días después (bueno, el padre me enseñó una foto del niño la primera noche de las dos que pasé en reanimación). La primera vez que le vi no me embriagó la emoción de encontrarme frente al amor de mi vida (lo único que pensé es que parecía una copia en miniatura de Benjamin Button). La leche no me subió por lo que no he podido sentir esa “corriente de amor que fluye entre la mamá y su hijo en el momento de darle el pecho y que hará que el niño siempre reconozca y prefiera la cara de su mamá a la de cualquier otra persona” (juro que esta gilipollez está copiada literalmente de un libro destinado a convertir a las mujeres en supermamás (claro que pa qué leeré yo ciertas chorradas) y estoy esperando a que mi hijo aprenda a hablar para que me diga a cuál de las 28 enfermeras que le han dado el biberón en alguna de las 8 tomas durante este mes y pico recuerda y prefiere para invitarla a cenar el Día de Acción de Gracias).
Así que casi mes y medio después, cuando otras madres ya han aprendido a reconocer los diferentes tipos de llantos de su bebé, saben dónde le gusta qué le acaricien o simplemente pueden contestar con tranquilidad a la pregunta de si duerme bien por las noches o no, yo me encuentro en la casilla de salida, con todos los nervios, dudas y miedos de una madre primeriza que acaba de acostar a su hijo en su cuna por primera vez.
Me quedan muchas cosas por aprender en este camino e intentaré aceptar los consejos con el mejor talante posible (tampoco prometo nada, las cosas como son). Pero que nadie venga a darme lecciones de nada. Que este niño ya ha demostrado que con él no valen manuales de ningún tipo. Y porque este niño, solo con nacer, ya ha roto, él solito, la maldición.
Texto publicado previamente en el blog de la autora, Verdades como Puños.
Imagen: “La maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a lo esencial”. Fuente: Marcos de Madariaga/Flickr